LITERATURA
'Cánción de Navidad', de Charles Dickens, en nueva traducción al español (Primer capítulo)
Publicada originalmente el 19 de diciembre de 1843 en Londres, ‘Canción de Navidad’ se convirtió de inmediato en un clásico navideño. En esta historia, el genio de Charles Dickens creó personajes inolvidables, a través de los cuales reflexionó sobre la ambición y el egoísmo, la amistad y la generosidad, valores que hoy, casi dos siglos después, siguen definiendo a los seres humanos.
![]() Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias
Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias
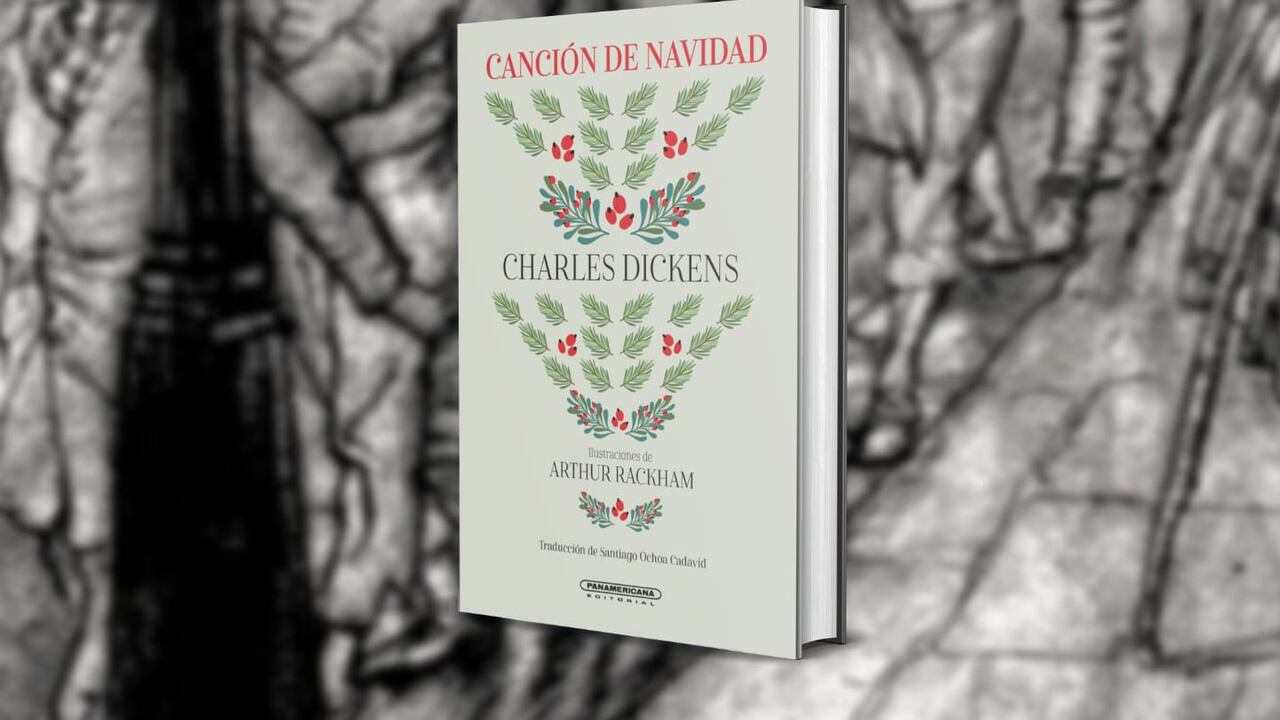

18 de dic de 2022, 05:30 a. m.
Actualizado el 20 de dic de 2024, 03:52 p. m.
Noticias Destacadas
Primera estrofa
Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabía la menor duda. En el acta de defunción figuraban las firmas del clérigo, el secretario, el director de la funeraria y del más importante de los deudos. Scrooge la firmó. Su nombre era muy reputado en la Bolsa y tenía valor en cualquier documento en que apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.
¡Cuidado! No quiero decir que sepa, por experiencia propia, lo que hay de particularmente muerto en el clavo de una puerta. Yo mismo no me habría inclinado a considerar un clavo de ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero la sabiduría de nuestros antepasados está en el símil y mis manos profanas no lo alterarán, o el país estaría perdido. Permítanme, pues, que repita enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.
¿Scrooge sabía que estaba muerto? Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge era su único testamentario, su único administrador, su único cesionario, su único legatario, su único amigo y el único que asistió a su entierro. Y aunque Scrooge no se hubiera conmovido mucho por el triste acontecimiento, demostró ser un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral al solemnizarlo tras obtener un gran descuento.
La mención del entierro de Marley me devuelve al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Esto debe entenderse con toda claridad, pues de lo contrario la historia que voy a relatar no tendría nada de extraordinario. Si no estuviéramos totalmente convencidos de que el padre de Hamlet estaba muerto antes del comienzo del drama, el hecho de que diera un paseo nocturno contra el viento del este por las murallas de su propio castillo no sería más llamativo que el hecho de que cualquier otro caballero de mediana edad saliera imprudentemente en la oscuridad del sereno nocturno, tal vez cerca del cementerio de San Pablo, para gran asombro del débil espíritu de su hijo.
Scrooge nunca hizo retirar el apellido del viejo Marley. Allí seguía, años después, sobre la puerta del negocio: Scrooge y Marley. La empresa era conocida con ese nombre. Quienes no la conocían se dirigían a Scrooge a veces como Scrooge y a veces como Marley, pero él respondía a ambos nombres; le daba lo mismo.
¡Ah, pero qué avaro empedernido era Scrooge! ¡Un viejo pecador codicioso que apretaba, arrancaba, agarraba y se aferraba! Duro y afilado como el pedernal al que ningún acero logró arrancar jamás un fuego generoso; secreto, contenido y solitario como una ostra. El frío que había en su interior le helaba sus viejas facciones, le mordía su nariz puntiaguda, le arrugaba sus mejillas, le hacía moverse con rigidez, le enrojecía sus ojos, le azulaba sus finos labios y afloraba en su áspera voz. Una gélida escarcha le cubría la cabeza, las cejas y la barbilla. Siempre llevaba consigo su propia temperatura baja; hacía que su oficina estuviera helada en los días más calientes del verano y no le aumentaba ni un solo grado en la época de Navidad.
El calor y el frío externos tenían poca influencia en Scrooge. Ningún calor podía calentarlo, ningún frío invernal lo helaba. Ningún viento que soplara era más áspero que él, ninguna tempestad de nieve era más implacable, ninguna lluvia fina era más torturante. Las peores inclemencias del tiempo no habrían hecho mella en él. La lluvia, la nieve, el granizo y la aguanieve más intensos solo lo aventajaban en un aspecto: solían “caer” con generosidad, algo que Scrooge nunca hacía.
Nadie lo abordaba nunca en la calle para decirle en tono amable: “Mi querido Scrooge, ¿cómo estás? ¿Cuándo vendrás a verme?”. Ningún mendigo le imploraba una mísera limosna, ningún niño le había pedido la hora, ningún hombre o mujer le había preguntado una sola vez en toda su vida por alguna dirección. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerlo; cuando lo veían acercarse, arrastraban a sus dueños hacia portales y patios y luego movían la cola como si dijeran: “¡Es mejor no tener ojos que recibir un mal de ojo, amo invidente!”.
Pero ¿qué le importaba a Scrooge? Eso era precisamente lo que le gustaba. Su mayor felicidad era abrirse paso por los abarrotados caminos de la vida, cerciorándose de ahuyentar toda muestra de simpatía humana.
Un día —en uno de los mejores momentos del año, la víspera de Navidad— el viejo Scrooge estaba sentado en su oficina. El tiempo era frío y desapacible, y también neblinoso. Alcanzaba a oír a la gente que estaba afuera, jadeando, golpeándose las manos en el pecho y pisoteando las piedras del pavimento para calentarse. Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya estaba bastante oscuro —no había habido luz en todo el día— y las velas ardían en las ventanas de las oficinas cercanas como manchas rojizas en la densa y oscura atmósfera. La neblina entraba por todos los resquicios y cerraduras, era tan densa en el exterior que, aunque el callejón era muy angosto, las casas de enfrente parecían simples fantasmas. Al ver que aquella nube se descolgaba oscureciéndolo todo, uno podría haber pensado que la Naturaleza residía muy cerca de allí y tramaba algo a gran escala.
Scrooge tenía abierta la puerta de su oficina para poder vigilar siempre a su empleado, que copiaba cartas en una lúgubre celda apartada, una especie de mazmorra. El viejo tenía un fuego muy pequeño, pero el del dependiente lo era tanto más, que parecía un solo tizón; sin embargo, no podía alimentarlo, pues Scrooge guardaba la caja de carbón en su propio cuarto y seguramente, si el empleado hubiera entrado por una pala de carbón, su jefe habría dicho que era hora de despedirlo, así que se puso su bufanda blanca y trató de calentarse con la vela, intento en el que fracasó, pues no era un hombre de gran imaginación.
—Feliz Navidad, tío. Que Dios te guarde —gritó una voz alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge, quien apareció tan súbitamente que solo entonces se percató de su presencia.
—¡Bah! —respondió Scrooge—. ¡Tonterías!
El sobrino de Scrooge se había acalorado tanto al caminar rápidamente entre la neblina y la escarcha que estaba completamente encendido; su cara tenía un aspecto rubicundo y hermoso; le brillaban los ojos y su aliento humeaba.
—¿Que la Navidad es una tontería, tío? —dijo el sobrino de Scrooge—. Seguro que no lo dices en serio.
—Claro que sí —dijo Scrooge—. ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes para sentirte feliz? ¿Qué razón tienes para alegrarte? Ya de por sí eres muy pobre.
—Vamos —respondió el sobrino cordialmente—, ¿qué derecho tienes para estar triste? ¿Qué razón tienes para estar malhumorado? Ya de por sí eres muy rico.
Scrooge, al no tener preparada una respuesta mejor, volvió a decir:
—¡Bah! —Y de nuevo añadió—: ¡Tonterías!
—No te enojes —repuso el sobrino.
—¿Qué otra cosa puedo hacer —respondió el tío— si vivo en un mundo de tontos como este? ¡Feliz Navidad! ¡Al diablo con la feliz Navidad! ¿Qué es para ti la Navidad sino una época para pagar cuentas sin tener dinero? ¿Una época en que te haces un año más viejo y ni una hora más rico, una época en que haces un balance y descubres en los libros que todos los registros de ganancias son negativos luego de doce meses completos? Si por mí fuera, todo idiota que anda por ahí con un “Feliz Navidad” en los labios sería hervido con su propio pudín y enterrado con una estaca de acebo atravesándole el corazón. Eso es lo que habría que hacer.
—¡Tío! —imploró el sobrino.
—¡Sobrino! —respondió secamente el tío—. Celebra la Navidad a tu manera y déjame celebrarla a la mía.
—¡Celebrar la Navidad! —repitió el sobrino de Scrooge—. Pero si tú no la celebras.
—Entonces déjame en paz —sentenció Scrooge—. Que te haga mucho bien. ¡Siempre te ha hecho mucho bien!
—Hay muchas cosas que podrían haberme hecho mucho bien y que no he aprovechado, me atrevo a decir —respondió el sobrino—; entre ellas, la Navidad. Pero estoy seguro de que siempre, al llegar esta época, he pensado en la Navidad, aparte de la veneración que inspiran su origen y carácter sagrados, como una de las épocas más felices del año, como una época de bondad y perdón, de caridad y alegría, la única época que conozco, en el largo calendario del año, en la que todos, hombres y mujeres, parecen hermanados de común acuerdo para abrir sus corazones cerrados y considerar a sus inferiores como verdaderos compañeros de viaje en el camino a la tumba, y no como criaturas de otra especie embarcadas en otros peregrinajes. Así pues, tío, aunque la Navidad nunca haya puesto una moneda de oro o de plata en mi bolsillo, creo que me ha hecho y que me hará mucho bien, por eso repito: ¡bendita sea la Navidad!
El empleado en su mazmorra aplaudió involuntariamente. Pero enseguida, notando lo inoportuno de su intromisión, removió el fuego y apagó para siempre la última chispa.
—Si vuelvo a oír eso una vez más —dijo Scrooge—, te haré celebrar la Navidad echándote a la calle. Eres de verdad un elocuente orador —añadió, girándose hacia su sobrino—. Me sorprende que no tengas un escaño en el Parlamento.
—No te enojes, tío. Ven a cenar con nosotros mañana.
Scrooge dijo que antes que eso lo vería en... Sí, eso fue lo que dijo. Pronunció la expresión completa añadiendo que antes lo vería… en el infierno.
—Pero ¿por qué? —gritó el sobrino de Scrooge—. ¿Por qué?
—¿Por qué te casaste?
—Porque me enamoré.
—¡Porque te enamoraste! —gruñó Scrooge, como si eso fuera la única cosa más ridícula del mundo que una alegre Navidad—. ¡Buenas tardes!
—Pero, tío, si antes nunca me visitaste, ¿por qué ahora lo pones como una excusa para no ir?
—Buenas tardes —dijo Scrooge.
—No quiero nada de ti, no te pido nada, ¿por qué no podemos ser amigos?
—¡Buenas tardes! —insistió Scrooge.
—Lamento de todo corazón que seas tan inflexible. Nunca hemos tenido una discusión que haya surgido por mi culpa. Vine aquí en homenaje a la Navidad y mantendré mi espíritu navideño hasta el final. Así que, ¡feliz Navidad, tío!
—Buenas tardes —repitió Scrooge.
—¡Y un feliz Año Nuevo!
—Buenas tardes —repitió de nuevo Scrooge.
El sobrino salió del cuarto sin decir una sola palabra de enojo. Se detuvo en la puerta exterior para desearle una feliz Navidad al empleado, quien, a pesar de su frialdad, era más cálido que Scrooge, pues le respondió cordialmente.
—Otro que está en las mismas —murmuró Scrooge al oírlo—: mi empleado, que gana quince chelines a la semana, que tiene mujer e hijos, hablando de feliz Navidad. Estoy por pedir que me internen en el manicomio de Bedlam.
Aquel lunático, tras despedir al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras dos personas. Eran caballeros corpulentos, cordiales, y ahora estaban en la oficina de Scrooge sin sus sombreros. Sostenían libros y papeles en las manos y lo saludaron con una leve reverencia.
—Scrooge y Marley, supongo —dijo uno de los caballeros, consultando su lista—. ¿Tengo el placer de hablar con el señor Scrooge o con el señor Marley?
—El señor Marley lleva muerto siete años —respondió Scrooge—. Falleció hace siete años, exactamente esta misma noche.
—No dudamos de que su generosidad está bien representada por el socio que le ha sobrevivido —dijo el caballero, presentando sus credenciales.
Y eso era cierto, pues los dos habían sido como almas gemelas. Al oír la ominosa palabra “generosidad”, Scrooge frunció el ceño, sacudió la cabeza y devolvió las credenciales al visitante.
—En esta época festiva del año, señor Scrooge
—dijo el caballero, tomando una pluma—, es más deseable que nunca que se dé una ayuda a los pobres e indigentes, que tanto sufren en estos días. Muchos miles de ellos no tienen cómo satisfacer las necesidades más básicas; cientos de miles no tienen las más mínimas comodidades, señor.
—¿Ya no hay cárceles? —preguntó Scrooge.
—Hay muchísimas cárceles —dijo el caballero, soltando la pluma.
—¿Y los orfanatos? ¿Siguen funcionando?
—Sí. Así es —respondió el caballero—, aunque me gustaría poder decir lo contrario.
—Entonces, ¿la rueda disciplinaria y las Leyes de Pobres están en pleno vigor?
—Ambos funcionan sin parar, señor.
—Temía, por lo que usted dijo al principio, que algo hubiera impedido sus útiles servicios —dijo Scrooge—. Me alegra mucho saberlo.
—Como tenemos la impresión de que esas instituciones apenas pueden proporcionarles algún consuelo cristiano a los pobres que reconforte su alma o su cuerpo —repuso el caballero—, algunos de nosotros nos hemos propuesto recaudar un fondo para comprar alimentos y bebidas para los pobres, así como fogones para calentarse. Elegimos esta época porque es, entre todas, aquella en la que la carencia se siente con mayor intensidad y en la que más alegría causa la abundancia. ¿Con cuánto quisiera contribuir?
—¡Con nada! —respondió Scrooge.
—¿Quiere mantener el anonimato?
—Quiero que me dejen en paz —dijo Scrooge—. Ya que me preguntan qué deseo, caballeros, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo darme el lujo de que los vagos la celebren a mi costa. Colaboro con la manutención de los establecimientos que ya mencioné, algo que ya de por sí es costoso. Quienes atraviesen una mala situación deberían ir allá.
—Muchos no pueden ir allá; y muchos otros preferirían morir.
—Si prefieren morir, será mejor que lo hagan y que disminuya así el exceso de población. Además, y ustedes me disculpan, eso no me importa.
—Pues debería importarle —observó el caballero.
—No es asunto mío —respondió Scrooge—. Basta con que un hombre se dedique a sus propios asuntos y no se entrometa en los ajenos. Los míos me absorben por completo. Buenas tardes, caballeros.
Comprendiendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los dos caballeros se retiraron. Scrooge reanudó sus labores con una mejor opinión de sí mismo y con un temperamento más animado de lo que era habitual en él.
Mientras tanto, la neblina y la penumbra se habían puesto tan densas que las gentes corrían de un lado a otro con antorchas encendidas, ofreciendo sus servicios para ir delante de los caballos de los carruajes y mostrarles el camino. La antigua torre de una iglesia, cuya vieja y estridente campana parecía atisbar siempre a Scrooge desde una ventana gótica del muro, se hizo invisible y dio las horas envuelta en las nubes, resonando después con trémulas vibraciones como si le castañetearan los dientes a aquella elevadísima cabeza. El frío se intensificó. En la calle principal, que hacía esquina con el callejón, unos obreros reparaban las tuberías de gas y habían encendido un gran fuego en un brasero, alrededor del cual se había reunido un grupo de hombres y niños harapientos que se calentaban las manos y parpadeaban extasiados ante el fuego. Del hidrante, abandonado a sí mismo, fluyó agua hasta desbordarse, pero pronto se congeló transformándose en misantrópico hielo. El resplandor de las tiendas, donde las ramas de acebo y las bayas brillaban con la luz de las lámparas de las vitrinas, enrojecía los pálidos rostros de los transeúntes. Las pollerías y las tiendas de comestibles ofrecían una escena espléndida: un glorioso espectáculo con el que era casi imposible relacionar principios tan molestos como la negociación y la venta. El Lord Mayor, en la fortaleza del majestuoso edificio de la Cámara, daba órdenes a sus cincuenta cocineros y mayordomos para celebrar una Navidad digna de la residencia de un Lord Mayor; e incluso el sastrecito, al que él mismo había multado con cinco chelines el lunes anterior por estar borracho y hacer escándalo en las calles, preparó el pudín del día siguiente en su buhardilla, mientras su flaca esposa y su hijito salían a comprar un poco de carne.
La neblina era cada vez más densa, y el frío se hacía cada vez más áspero y penetrante. Si el buen san Dunstán, en vez de usar sus armas habituales, hubiera rasguñado la nariz del Espíritu Maligno con un tiempo como aquel, seguramente este habría soltado un vigoroso rugido. El propietario de una naricita juvenil, roída y mordisqueada por el hambriento frío, así como los huesos son roídos por los perros, se inclinó ante el ojo de la cerradura de Scrooge para obsequiarle un villancico; pero tan pronto se oyó:
¡Dios lo bendiga, alegre caballero!
¡Que nada le cause desaliento!
Scrooge agarró la regla con tal decisión que el cantante huyó aterrorizado, cediendo el ojo de la cerradura a la neblina y a la incluso más acogedora helada.
Por fin llegó la hora de cerrar la oficina. De mala gana, Scrooge se levantó de su asiento, aprobando sin palabras el gesto expectante del empleado en su mazmorra, que al instante apagó su vela y se puso el sombrero.
—Supongo que mañana necesitarás todo el día —dijo Scrooge.
—Si no hay inconveniente, señor.
—Pues sí hay inconveniente —afirmó Scrooge— y no es justo. Si te descontara media corona por ello, pensarías que te estoy perjudicando, ¿verdad?
El empleado sonrió débilmente.
—Y, sin embargo —prosiguió Scrooge—, no te parece que me perjudico a mí mismo cuando pago un día de salario por no trabajar.
El empleado observó que solo era una vez al año.
—¡Es una pobre excusa para saquear el bolsillo de un hombre cada veinticinco de diciembre! —exclamó Scrooge, abotonándose el abrigo hasta la barbilla—. Pero supongo que necesitas todo el día. ¡Ven lo más temprano que puedas pasado mañana!
El empleado prometió que lo haría y Scrooge salió con un gruñido. La oficina se cerró en un instante y el empleado, con los largos extremos de su bufanda blanca colgando por debajo de la cintura (pues no podía ufanarse de tener un abrigo), se puso en la fila de un grupo de chicos en Cornhill para deslizarse por una bajada cubierta de hielo, unas veinte veces, en honor de la Nochebuena, y luego corrió hacia su casa, en Camden Town, lo más rápido que pudo, para jugar a la gallina ciega.
Scrooge cenó melancólicamente en su melancólica taberna habitual y, después de leer todos los periódicos y de entretenerse el resto de la noche con su libro de cuentas, se fue a casa a dormir. Vivía en las habitaciones que habían pertenecido a su difunto socio. Se trataba de un lúgubre conjunto de cuartos en un edificio bajo con patio, en el que la actividad era tan poca que podría decirse que debió esconderse allí cuando era una casa pequeña, que jugaba al escondite con las otras casas y que había terminado por olvidar el camino de salida. Ahora se había convertido en un edificio viejo y tan inhóspito que nadie vivía en él, excepto Scrooge, puesto que las demás habitaciones estaban alquiladas como oficinas. El callejón era tan oscuro que incluso Scrooge, que conocía hasta el último adoquín, se veía obligado a cruzarlo a tientas. La neblina y la escarcha se cernían de tal manera sobre la vieja y negra puerta de la casa que parecía como si el Espíritu del Tiempo estuviera sentado en el umbral, sumido en una triste meditación.
Ahora bien, es un hecho que la aldaba de la puerta no tenía nada de particular, salvo que era muy grande. También es un hecho que Scrooge la había visto, de día y de noche, durante todo el tiempo que había vivido en aquel lugar, y también que Scrooge tenía tan poca cantidad de lo que se llama fantasía como cualquier hombre en la City de Londres, aun incluyendo —la frase es un poco atrevida— a su autoridad municipal y a los miembros del concejo y de los gremios. Tengamos en cuenta además que Scrooge, salvo esta tarde en que mencionó a su difunto compañero, no había pensado en Marley ni una sola vez desde hacía siete años. Y entonces que cualquiera me explique, si acaso puede, cómo fue que Scrooge, al meter la llave en la cerradura de la puerta, vio en la aldaba, sin mediar ninguna influencia mágica, no una aldaba, sino la cara de Marley.
La cara de Marley. No era una sombra impenetrable, como todo lo que había en el callejón, sino una cara enmarcada por un funesto halo, como una langosta putrefacta en un sótano oscuro. No tenía aspecto enojado ni feroz, sino que miraba a Scrooge como solía hacerlo Marley, con unas gafas espectrales levantadas hacia su frente espectral. Sus cabellos se agitaban de un modo extraño, como elevados por un soplo o una corriente de aire caliente; y, aunque tenía los ojos muy abiertos, estaban completamente inmóviles. Todo esto, sumado a su palidez, le daba una apariencia horrible; pero dicho horror, antes que formar parte de él, parecía ajeno a su semblante y estar fuera de su control.
Mientras Scrooge miraba fijamente este fenómeno, aquello volvió a ser una aldaba.
Decir que no se sobresaltó o que su sangre no experimentó una terrible sensación, desconocida desde la infancia, sería mentir. Sin embargo, volvió a coger la llave, que había soltado, la giró con firmeza, entró y encendió la vela.
Se detuvo, vaciló un momento antes de cerrar y luego miró la parte de atrás de la puerta con desconfianza, como si esperara aterrorizarse a la vista de la coleta de Marley adosada a esta y sobresaliendo hacia el vestíbulo. Pero no había nada en la parte trasera, excepto los tornillos y las tuercas que sostenían la aldaba, por lo cual exclamó “¡Bah, bah!” y cerró de un golpe la puerta.
El portazo resonó en la casa como un trueno. Cada habitación de arriba y cada barril de las bodegas del vinatero de abajo parecían producir su propio eco. Scrooge no era un hombre que se asustara por los ecos. Cerró la puerta, cruzó el vestíbulo y subió las escaleras lentamente, alumbrando a un lado y al otro a medida que avanzaba.
Se puede hablar vagamente sobre las escaleras antiguas, por las que hubiera podido ascender un coche de seis caballos o el cortejo del Parlamento dispuesto a aprobar una desafortunada ley nueva; pero les digo que la escalera de Scrooge era muy diferente: podría subir una carroza fúnebre, a lo ancho, con el balancín grande hacia la pared y la puerta hacia la balaustrada, y lo podría hacer con facilidad. Había allí suficiente amplitud para ello y espacio de sobra, lo cual es quizá la razón por la que Scrooge creyó ver una carroza fúnebre subir frente a él en la penumbra. Media docena de faroles de gas de los que alumbran las calles no habrían iluminado bastante bien el vestíbulo, por lo que puede suponerse que estaba bastante oscuro debido a la manera de alumbrar de Scrooge, quien siguió subiendo sin preocuparse por ello.
La oscuridad es barata y por eso a Scrooge le gustaba. Pero, antes de cerrar la pesada puerta, recorrió las habitaciones para comprobar que todo estaba en orden. El recuerdo persistente del rostro lo incitó a hacerlo.
La sala, el dormitorio, el trastero, todo estaba como debía estar. Nadie bajo la mesa, nadie bajo el sofá, una pequeña lumbre en la parrilla de la chimenea, la cuchara y el plato listos y la pequeña cacerola con gachas de avena (Scrooge tenía un resfriado) calentándose sobre el hornillo. Nadie bajo la cama, nadie en el armario, nadie metido en su bata, que colgaba en actitud sospechosa contra la pared. El trastero estaba como siempre. Un viejo guardafuegos, los viejos zapatos, dos canastas de pesca, un palanganero de tres patas y un atizador.
Completamente tranquilizado, cerró la puerta y la atrancó dos veces por dentro, algo que no acostumbraba hacer. Así, a salvo de sorpresas, se quitó la corbata, se puso la bata y las pantuflas, el gorro de dormir, y se sentó frente al fuego para comer las gachas.
Era un fuego demasiado débil para una noche tan helada. Se vio obligado a acercarse más, antes de poder obtener la mínima sensación de calor de aquel puñadito de carbones. La chimenea era antigua, construida por algún comerciante holandés mucho tiempo atrás, y estaba recubierta de pintorescos azulejos holandeses que ilustraban las Escrituras. Había Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos descendiendo por el aire sobre nubes que semejaban edredones de plumas, Abrahames, Baltasares, apóstoles zarpando en salseras, cientos de figuras para distraer sus pensamientos. Y, sin embargo, aquel rostro de Marley, muerto siete años atrás, llegaba como el antiguo cayado del Profeta y hacía desaparecer todo. Si cada uno de los lisos azulejos hubiera estado en blanco y Scrooge hubiera tenido la facultad de representar en su superficie alguna figura extraída de los inconexos fragmentos de sus pensamientos, habría aparecido una copia de la cabeza del viejo Marley en cada uno de ellos.
—¡Tonterías! —dijo Scrooge, y empezó a caminar por la habitación.
Dio varias vueltas y se sentó de nuevo. Mientras recostaba la cabeza en el respaldo de la silla, su mirada se posó por casualidad en una campanilla en desuso que colgaba en la habitación y que comunicaba, por algún propósito ahora olvidado, con un aposento en el piso más alto del edificio. Fue con gran asombro y con un extraño e inexplicable temor que, mientras la miraba, Scrooge vio que la campanilla comenzaba a oscilar. Al principio se balanceaba tan suavemente que apenas hacía ruido; pero pronto repicó con fuerza y también lo hicieron todas las demás campanillas de la casa.
Esto debió durar medio minuto, o acaso uno, pero a él le pareció una hora. Las campanillas se silenciaron todas a la vez, tal y como habían comenzado a repicar juntas. Les sucedió un ruido estridente que venía de muy abajo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los barriles de la bodega del vinatero. Scrooge recordó entonces que había oído decir que los fantasmas de las casas encantadas arrastraban cadenas.
La puerta del sótano se abrió de un golpe y con estruendo. Scrooge oyó un ruido mucho más fuerte en los pisos inferiores; el ruido subió las escaleras y finalmente se acercó directamente a su puerta.
—¡Siguen siendo tonterías! —exclamó Scrooge—. ¡Yo no creo en eso!
Pero su opinión cambió cuando, sin detenerse y frente a sus ojos, aquello atravesó la pesada puerta e ingresó a la habitación. Al entrar, las moribundas llamas saltaron, como si gritaran “¡Lo conocemos! ¡Es el fantasma de Marley!”, y volvieron a desvanecerse.
El mismo rostro: exactamente el mismo. Marley con su coleta, su chaleco habitual, sus medias y sus pantalones estrechos, las borlas de las botas tiesas y erizadas, como su coleta, y como los faldones de su levita y su pelo. La cadena que arrastraba estaba sujeta a su cintura. Era larga y se enroscaba en torno a él como una cola; se componía (porque Scrooge la observó de cerca) de cofres, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesados monederos de acero. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, al observarlo y mirar a través de su chaleco, pudo ver los dos botones en la parte posterior de la levita.
Scrooge había oído decir con frecuencia que Marley no tenía entrañas, pero nunca lo había creído hasta ahora.
No, ni siquiera ahora lo creía. Aunque miró al fantasma de arriba abajo y lo vio de pie ante él, aunque sintió el escalofriante influjo de sus ojos, tan fríos como la muerte, aunque observó incluso la textura del pañuelo doblado que le rodeaba la cabeza y la barbilla, y que no había observado antes, seguía sintiéndose incrédulo y luchando contra sus propios sentidos.
—¿Y ahora qué? —dijo Scrooge, cáustico y frío como siempre—. ¿Qué quieres de mí?
—Muchas cosas. —Aquella era la voz de Marley, sin duda alguna.
—¿Quién eres?
—Pregúntame quién fui.
—¿Quién fuiste, entonces? —inquirió Scrooge, levantando la voz—. Eres puntilloso… como una sombra.
Iba a decir “para ser una sombra”, pero le pareció más apropiado lo primero.
—En vida fui tu compañero, Jacob Marley.
—¿Puedes… puedes sentarte? —preguntó Scrooge, mirándolo dubitativamente.
—Sí puedo.
—Hazlo entonces.
Scrooge había hecho la pregunta porque no sabía si un fantasma tan transparente podría encontrarse en condiciones de tomar asiento; y pensó que en caso de que fuera imposible, podría implicar la necesidad de una explicación embarazosa. Pero el fantasma se sentó en el lado opuesto de la chimenea, como si estuviera acostumbrado a ello.
—No crees en mí —observó el fantasma.
—No creo.
—¿Qué otra prueba quieres de mi existencia, además de la que te brindan tus sentidos?
—No lo sé —titubeó Scrooge.
—¿Por qué dudas de tus sentidos?
—Porque —reflexionó Scrooge— cualquier cosa los afecta. Un leve trastorno del estómago puede hacerlos imaginar cosas. Podrías ser un pedazo de carne indigestada, un chorro de mostaza, una migaja de queso, un fragmento de papa medio cruda. Hay en tu carne más de guiso que de tumba, seas lo que seas.
Scrooge no tenía la costumbre de hacer bromas ni se sentía gracioso en modo alguno. La verdad es que trató de hacerse el listo como una manera de distraerse y contener el terror que lo invadía, porque la voz del espectro lo perturbaba hasta los tuétanos.
Scrooge presintió que se desmoronaría si seguía contemplando en silencio aquellos ojos fijos y vidriosos. También le parecía igualmente horrible la atmósfera infernal que envolvía al fantasma. Scrooge no podía verlo, pero reconocía claramente su presencia, pues, aunque aquel estaba sentado y completamente inmóvil, sus cabellos, faldones y borlas se agitaban como por el vapor caliente de un horno.
—¿Ves este palillo de dientes? —preguntó Scrooge, volviendo rápidamente a la carga por el motivo ya señalado y deseando apartar de sí la mirada pétrea de la aparición, aunque solo fuera por un segundo.
—Lo veo.
—No lo estás mirando —señaló Scrooge.
—Pero lo veo —dijo el fantasma—, a pesar de todo.
—Bueno —repuso Scrooge—, solo tendría que tragármelo para ser perseguido durante el resto de mis días por una legión de demonios, todos de mi propia creación. ¡Tonterías! Eso es lo que te digo: ¡son tonterías!
Al oír esto, el espíritu lanzó un grito desgarrador y agitó su cadena con un ruido tan lúgubre y espantoso que Scrooge se aferró fuertemente a su silla para no caer desmayado. Pero su terror fue aún más grande cuando al fantasma, al quitarse la venda que le rodeaba la cabeza, como si hiciera demasiado calor en la casa para llevarla puesta, ¡le cayó la mandíbula inferior sobre su pecho!
Scrooge se arrodilló y se llevó las manos a la cara.
—¡Piedad! —imploró—. ¿Por qué me molestas, espantosa aparición?
—¡Criatura de mente mundana! —respondió el fantasma—, ¿crees en mí o no?
—Sí —dijo Scrooge—, debo hacerlo. Pero ¿por qué los espíritus vagan sobre la tierra y por qué acuden a mí?
—Está ordenado que el espíritu que habita en el interior de cada hombre se relacione con sus semejantes y vaya con ellos a todo lugar; y si ese espíritu no lo hace en vida, estará condenado a hacerlo después de la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo,¡ay de mí!, y a ser testigo de todas las cosas que podría haber hecho en vida para su felicidad y la de sus semejantes.
De nuevo el espectro dio otro alarido, agitó la cadena y retorció sus manos fantasmagóricas.
—Estás encadenado —apuntó Scrooge, temblando—. Dime por qué.
—Arrastro la cadena que forjé en vida. La hice eslabón por eslabón y metro por metro; me la ceñí por mi propia voluntad y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta extraño su diseño?
Scrooge temblaba cada vez más.
—¿O quieres saber —prosiguió el fantasma — el peso y la longitud de la que tú mismo arrastras? Hace siete navidades ya era tan pesada y larga como esta. Desde entonces has trabajado aún más en ella. ¡Arrastras una cadena onerosa!
Scrooge miró el piso a su alrededor, esperando encontrarse rodeado de unos ochenta o cien metros de cadena, pero no vio nada.
—¡Jacob! —dijo implorando—, querido Jacob Marley, cuéntame más. Dame una palabra de consuelo, Jacob.
—No puedo —respondió el fantasma—. El consuelo viene de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y lo transmiten otros agentes a otra clase de personas. Tampoco puedo decirte lo que quisiera. Un poco más es todo lo que se me permite. No puedo descansar, no puedo quedarme, no puedo permanecer en ningún sitio. Mi espíritu nunca ha ido más allá de nuestra firma de contabilidad, fíjate, en vida mi espíritu nunca fue más allá de los estrechos límites de nuestro antro de cambistas, ¡y ahora me esperan agotadoras jornadas!
Era costumbre de Scrooge, cada vez que se ponía pensativo, meter las manos en los bolsillos de los pantalones. Así lo hizo ahora, pero sin levantar la mirada y sin ponerse de pie, mientras reflexionaba en las palabras del fantasma.
—Debes estar completamente abatido, Jacob —comentó Scrooge con tono de negociante profesional, aunque con humildad y deferencia.
—¡Abatido! —repitió el fantasma.
—Siete años muerto —reflexionó Scrooge—. ¿Y peregrinando todo el tiempo?
—Todo el tiempo —repitió el fantasma—. Sin descanso, sin paz, con la incesante tortura de los remordimientos.
—¿Viajas rápido? —preguntó Scrooge.
—Lo hago en las alas del viento —respondió el fantasma.
—Has debido recorrer un largo trayecto en siete años —aseveró Scrooge.
El fantasma, al oír esto, dio otro alarido y golpeó su cadena tan horriblemente en el silencio sepulcral de la noche que cualquier guardia nocturno habría estado justificado al denunciarlo por perturbación pública.
—¡Ah, prisionero, encadenado y cargado de hierros —gimió el fantasma—, no sabes cuántas eras de incesantes trabajos realizados por criaturas inmortales en esta tierra deben pasar antes de que se desarrolle el bien de que esta es susceptible! ¡No sabes que todo espíritu cristiano que obre rectamente en su esfera, por muy pequeña que sea, hallará su vida mortal demasiado corta para tener la posibilidad de ser completamente útil! ¡No sabes que una eternidad de lágrimas no puede reparar una vida mal vivida! Sin embargo, ¡era así como vivía yo, era así como vivía!
—Sin embargo, Jacob —vaciló Scrooge, que ahora comenzaba a aplicar para sí las palabras del espectro—, atendiste muy bien todos tus negocios.
—¡Negocios! —exclamó el fantasma, retorciendo de nuevo las manos—. La humanidad, el bien común, la caridad, la misericordia, la tolerancia y la benevolencia: esos deberían haber sido mis negocios. ¡Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el inmenso océano de mis asuntos!
Levantó la cadena con el brazo extendido, como si esta fuera la causa de su irreparable dolor, y la arrojó con violencia contra el suelo.
—En esta época del año es cuando más sufro —dijo el espectro—. ¿Por qué andaba entre muchos de mis semejantes con la mirada en el suelo y nunca la alzaba hacia la bendita estrella que condujo a los Reyes Magos a una humilde morada? ¿Acaso no había hogares pobres a los que su luz podría haberme conducido?
Scrooge se sentía demasiado consternado para asimilar las veloces palabras del espectro y empezó a temblar de manera incontrolada.
—Escúchame —gritó el fantasma—. ¡Mi tiempo está a punto de acabar!
—Te estoy escuchando —dijo Scrooge—. Pero no seas cruel conmigo. ¡Déjate de florituras, Jacob, te lo suplico!
—Sería difícil decir por qué me aparezco ante ti en una forma visible. Me he sentado invisible a tu lado en muchas ocasiones.
No era una idea agradable. Scrooge se estremeció y se secó el sudor de la frente.
—Y no es una parte ligera de mi penitencia —prosiguió el fantasma—. Esta noche estoy aquí para advertirte que todavía tienes una oportunidad de escapar a un destino como el mío. Una oportunidad y una esperanza que yo te doy, Ebenezer.
—Siempre fuiste un buen amigo. ¡Gracias!
—Serás visitado por tres espíritus —continuó el fantasma.
El semblante de Scrooge quedó casi tan lívido como el del fantasma.
—¿Son esas la oportunidad y la esperanza que mencionaste, Jacob? —exigió, con voz entrecortada.
—Lo son.
—Cre-creo que sería mejor que no —dijo Scrooge.
—Sin esas apariciones —aseguró el fantasma— no podrás escapar a un destino como el mío. Espera la visita del primer espíritu en la madrugada de mañana, cuando la campana dé la una.
—¿No podría recibirlos a todos a la vez y acabar más pronto con eso, Jacob? —sugirió Scrooge.
—Espera la segunda la noche siguiente, a la misma hora. La tercera será al otro día, cuando la última campanada de las doce deje de vibrar. No volverás a verme. Y por tu propio bien, ¡recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros!
Tras pronunciar estas palabras, el espectro recogió el pañuelo de la mesa y se envolvió la cabeza como antes. Scrooge lo supo por el fuerte sonido que produjeron los dientes cuando el pañuelo le juntó los maxilares. Se aventuró a levantar los ojos de nuevo y vio a su visitante sobrenatural frente a él, con la cadena enrollada alrededor del brazo.
La aparición se alejaba y, a cada paso, la ventana se abría un poco, de modo que cuando el espectro llegó a ella, estaba abierta de par en par. Le hizo una seña a Scrooge para que se acercara y este obedeció. Cuando estuvieron a dos pasos de distancia, el fantasma de Marley levantó la mano, advirtiéndole que se detuviera. Scrooge lo hizo.
Lo hizo no tanto por obediencia como por sorpresa y temor, pues al levantar la mano percibió en el aire ruidos confusos, sonidos incoherentes de lamento y pesar, quejidos de indecible arrepentimiento y culpa. El espectro, después de escuchar un momento, se unió al lúgubre canto y se elevó hacia la oscura e inhóspita noche.
Scrooge se acercó a la ventana consumido por la curiosidad y se asomó.
Por el aire se movían sin descanso muchísimos fantasmas, que iban de un lado a otro y gemían al pasar. Cada uno de ellos llevaba cadenas como las del fantasma de Marley; algunos pocos (tal vez gobernantes culpables) iban encadenados en grupo; ninguno estaba libre. Scrooge había conocido a muchos de ellos. Había tenido una estrecha relación con un viejo fantasma de chaleco blanco que llevaba una monstruosa caja fuerte de hierro atada a su tobillo y ahora lloraba compungido al no poder ayudar a una desdichada mujer con un bebé, a la que veía abajo, en el umbral de la puerta. El tormento de todos ellos se debía claramente a que deseaban interferir, para bien, en los asuntos humanos, pero habían perdido para siempre la capacidad de hacerlo.
Scrooge no pudo saber si estas criaturas se disolvieron en la neblina o si esta las envolvió. Pero tanto ellas como sus voces espectrales desaparecieron al mismo tiempo y la noche volvió a ser como cuando había llegado a su casa.
Cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el fantasma. Estaba cerrada con doble llave, pues él mismo la había cerrado con sus propias manos y los cerrojos estaban intactos. Intentó decir “¡tonterías!”, pero se detuvo en la primera sílaba. Y como, debido a las emociones que había sufrido, a las fatigas del día, a su visión del Mundo Invisible, a la sombría conversación con el fantasma o a lo avanzado de la hora, tenía mucha necesidad de descansar, se fue directamente a la cama sin desvestirse y se durmió al instante.

Periodista y escritor, entre sus publicaciones destaca el volumen de ensayos ‘Libro de las digresiones’. Reportero con experiencia en temas de cultura, ciencia y salud. Segundo lugar en los Premios Jorge Isaacs 2022, categoría de Ensayo.

 6024455000
6024455000






